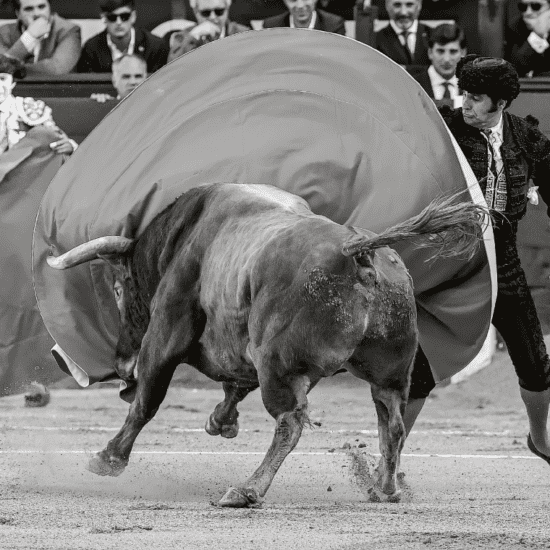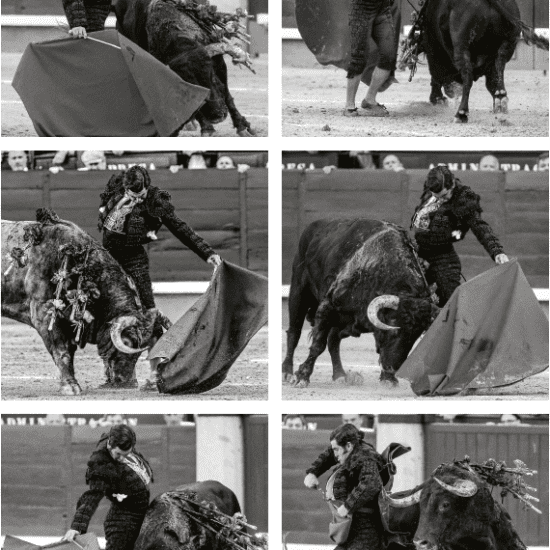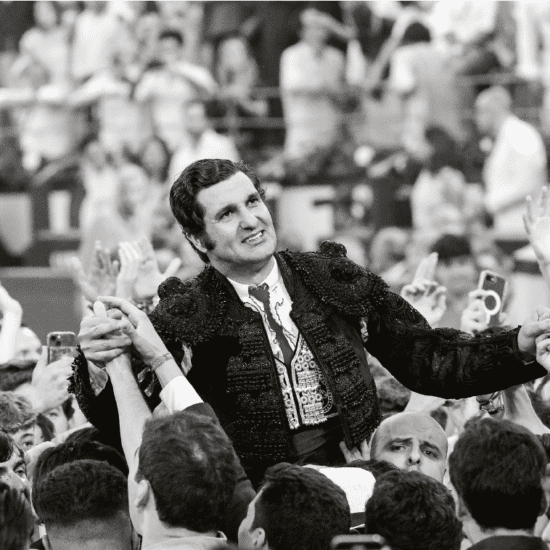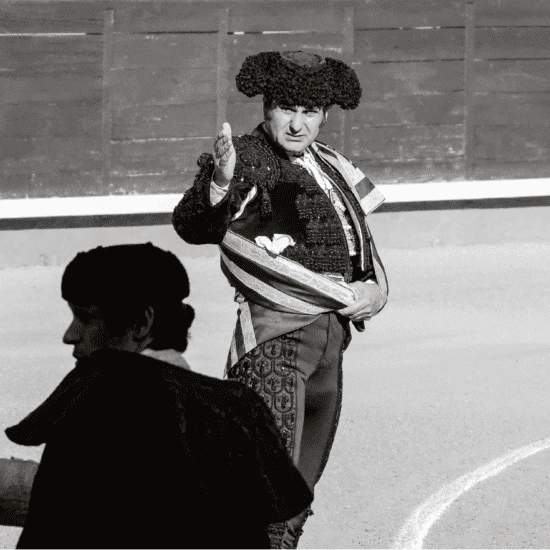Tauromaquias para el siglo XXl
INICIAMOS UNA SERIE DE ARTÍCULOS QUE REPASARÁ LAS TAUROMAQUIAS ESCRITAS POR MAESTROS DEL TOREO A PIE COMO PEPE-HILLO, PAQUIRO, CÚCHARES, GUERRITA, RAFAEL ORTEGA Y DOMINGO ORTEGA, PARA ENTENDER DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA LA CONFIGURACIÓN DEL TOREO ACTUAL.
PEPE-HILLO
Cuando en 1739 la joven Real Academia Española concluyó su
Diccionario de autoridades con la publicación del tomo sexto que contenía de la S a la Z, «tauromaquia» no se encontraba entre las voces de la letra T. La confección de esa letra había ido pasando de académico en académico: el 6 de febrero de 1716 se le encomendó a Jerónimo Pardo, que no hizo nada; el encargo recayó en José Cassani el 25 de noviembre de 1728, que al mes siguiente lo cedió a Lorenzo Folch de Cardona, quien fue dispensado de la tarea el 14 de febrero de 1730 al asumir la revisión de la obra. Finalmente, de la letra T se ocupó Lope Francisco Hurtado de Mendoza y Figueroa, que el 22 de abril de 1732 leyó su redacción de las combinaciones ta y te sin que «tauromaquia» constara entre los lemas recopilados. El resto de las combinaciones de la letra T fueron comunicadas al pleno de académicos entre 1736 y 1737.
Habrá que esperar hasta 1817 para que la voz «tauromaquia» aparezca definida por vez primera en un diccionario académico. Fue la quinta edición del Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española la que incorporó el vocablo, definiéndolo como «el arte de lidiar y matar los toros».
El primer sustantivo de esa definición es «arte», voz que en ese mismo diccionario de 1817 se define como el «conjunto de preceptos y reglas para hacer bien alguna cosa», con lo que se asume que la tauromaquia participa de tales características.
¿Qué explicación puede tener el hecho de que hasta 1817 no se incorpore a los lexicones académicos la voz «tauromaquia» y que, cuando se haga, su definición hable de reglas y preceptos?
Lo más probable es que la respuesta se encuentre en la publicación unos años antes de la primera tauromaquia de la historia: la de
Pepe-Hillo, titulada precisamente Tauromaquia o arte de torear, que vio la luz en Cádiz, en 1796, en la imprenta de Manuel Ximénez Carreño.
Siempre se ha dado por bueno que el autor material del texto fue José
de la Tixera (que sólo figuró como autor de las correcciones en la edición madrileña de 1804), dirigido sin duda alguna por Pepe-Hillo, pues éste apenas sabía poner su firma.
El diccionario académico anterior al de 1817 había sido el de 1803, quizás demasiado cercano a la fecha de publicación de este primer tratado para sentir la necesidad de incorporar la novedad de la voz y percibir asentado su concepto.
La Tauromaquia de Pepe-Hillo era la primera muestra de un intento de dotar al toreo a pie de un corpus preceptivo que reglase en cierto modo sus actuaciones en la plaza, de la misma manera que lo había tenido el toreo caballeresco durante los siglos XVI y XVII, en que fue dominante hasta la llegada al trono de los Borbones y la progresiva pérdida de afición taurina por parte de la aristocracia cortesana; algo que, en opinión de Vargas Ponce, «entregó las plazas exclusivamente a los plebeyos» (Disertación sobre las corridas de toros, 1807).
La aparición de obras como la de Pepe-Hillo se debe, según Alberto
González Troyano en su prólogo a la edición del texto, a un «mimetismo ordenancista heredado del toreo caballeresco, y en razón de contar con un discurso unificador que redujese las veleidades individuales y espontáneas de los nuevos diestros de a pie y acabase con la confusión de la corrida sin leyes». De los dos modos de torear a pie, el vasco-navarro no tenía la muerte del toro como finalidad, y se trataba más de burlar al toro y de jugar con él, pero el toreo andaluz pronto sintió la necesidad de pautar toda una concepción basada en la estrategia necesaria para dominar y dar muerte al animal; tan es así, que Pepe-Hillo define la muerte como «la suerte de más mérito y más lucida, la más difícil, y la que llena más cumplidamente el gusto y la satisfacción de los espectadores».
Pepe-Hillo fue, por tanto, un «impulsor y regulador de la Fiesta», como lo denominó don Ventura en su Historia de los matadores de toros y, en frase de Néstor Luján en su Historia del toreo, este primer Arte de torear «fue el catecismo de los lidiadores hasta la aparición del tratado de Francisco Montes [la Tauromaquia de Paquiro], en 1836».
El Arte de torear de Hillo es, al mismo tiempo que un verdadero manual de uso del toreo, un tratado sobre tauromaquia. Dividido en dos partes, en la primera el autor pone todo su conocimiento y experiencia para explicar las suertes utilizadas en aquellos momentos (en realidad, sólo se empleaban las básicas y algunas de adorno, muy pocas en comparación con las que se emplean en el toreo moderno) y cómo debía comportarse el lidiador teniendo en cuenta la diferente condición de los toros (franco, revoltoso, bravucón, que se ciñe…); la segunda parte se ocupa de las suertes a caballo, tanto las de picar como las que más adelante se emplearían exclusivamente en las labores camperas. El libro de Hillo, como toda buena Tauromaquia, no es una mera relación enumerativa o descriptiva de suertes del toreo, sino que hay un fondo de técnica y estética. José Delgado, que realizaba un toreo en el que primaba la estética, va más allá, y cuenta cómo es la técnica del toreo, aunque entonces no se emplease tal palabra. Su Tauromaquia, primordial en su momento, fue superada cuando los diestros comenzaron, más de un siglo después, a ligar los muletazos. A partir de la Tauromaquia de Guerrita justo un siglo después, en 1896, la ligazón se convirtió en un concepto fundamental del toreo contemporáneo, una idea que Hillo había rechazado, pues la consideraba como una muestra de «miedo y poca destreza».
En 1799, tres años después de que se publicara la Tauromaquia o arte de torear de Pepe-Hillo, se retiró Pedro Romero, su gran competidor. Siendo Costillares ya un diestro mayor para ejercer con facultades su profesión (había nacido en 1748), José Delgado dominó el toreo hasta morir en 1801 en la plaza de Madrid, cogida cuyo primer momento quedó inmortalizado en el grabado 33 —con su magnífico claroscuro— de la serie La tauromaquia de Goya. Fue, según señala José Velázquez en sus Anales del toreo (Sevilla, 1868), el «principio funesto para el auge de la tauromaquia».
Jaime Olmedo Ramos es filólogo. Real Academia de la Historia y Universidad Complutense de Madrid